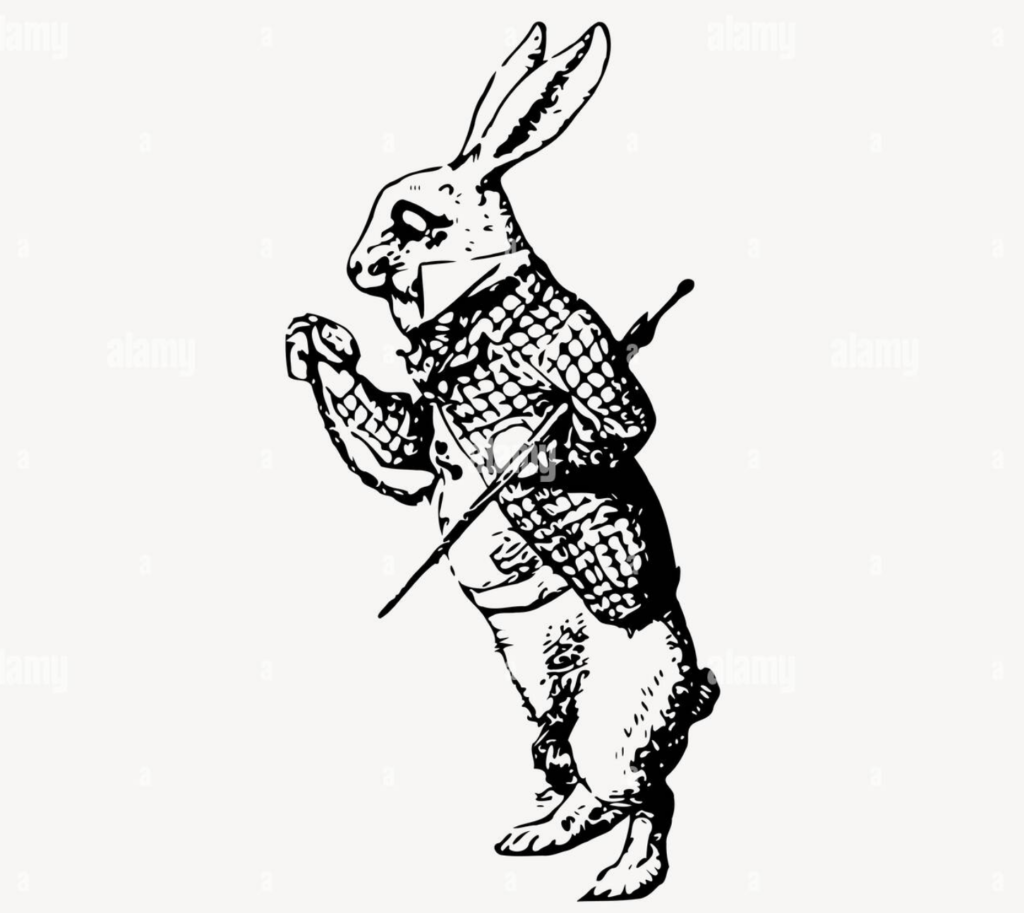
Buenas noches,
Debo de haber volado al menos mil veces en mi vida —últimamente, casi siempre por trabajo— y solo he perdido dos aviones.
El primero fue estando en el aeropuerto de Barcelona. Llegaba ya con el tiempo justo y un chico africano se desmayó delante de mí. Me agaché a atenderle y los servicios sanitarios tardaron más de la cuenta en venir.
Una vez estuvo en buenas manos, fui al mostrador a recoger mi pasaje, porque no había tenido tiempo de hacer el check in. Me dijeron que, lamentablemente, no podría volar a Varsovia, donde me esperaban para promocionar un libro, porque había overbooking en el vuelo y acababan de asignar el último asiento que quedaba.
Aquellos minutos que esperé al lado del joven desmayado se convirtieron en 8 horas de extrañas conexiones aéreas hasta que logré aterrizar en la capital polaca avanzada la noche.
La segunda vez que perdí un avión fue ayer. Aquí debo aclarar que ninguna decisión o negligencia mía influyó en el incidente, fuera de confiar en que 1 hora 5 minutos sea suficiente para cambiar de vuelo en el enorme aeropuerto de Dubái, donde, además, cuando bajas del avión, te pasean largamente en un autobús-jardinera hasta llegar a la lejana terminal.
Tras dar un curso de escritura en Madrid junto a mi querida Silvia Adela Kohan, estaba previsto que tomara en Barajas el vuelo a Dubái, desde donde debía conectar con otro vuelo hacia Taiwán. Allí nos encontraríamos con Héctor para trabajar en un proyecto.
Al ver que el embarque no empezaba a la hora prevista, empecé a ponerme nervioso. Teniendo el tiempo tan justo, cualquier retraso me haría perder el segundo avión, con el agravante de que solo hay uno al día que haga la ruta Dubái-Taipéi. Pregunté a un amable azafato de Emirates qué previsión había, y me dijo:
—Unos quince minutos de retraso, pero no se preocupe porque lo recuperaremos volando.
Eso me tranquilizó a medias. En realidad, el retraso fue bastante mayor y, cuando ya estábamos listos para despegar, de repente el avión dejó de rodar por la pista y se detuvo. Entonces, la voz enlatada de una azafata dijo:
—Hemos detectado una maleta metálica en el pasillo de este avión. Es indispensable que su dueño se identifique. Hasta que no aparezca el propietario de la maleta metálica, no vamos a volar.
El mensaje se repitió varias veces hasta que un pasajero, que debía de estar dormitando, se presentó para apadrinar la maleta. Cuando el enorme avión rodó de nuevo hasta despegar por fin, supe que aquellos minutos desperdiciados absurdamente me harían perder el avión, quedándome colgado 20 horas en Dubái.
Y así fue. Tras aterrizar, el autobús con los pasajeros recorrió las pistas por espacio de casi media hora, con embotellamientos incluidos con otros vehículos del aeropuerto. Cuando al fin nos liberó en la terminal, había aún que pasar el control de equipajes y el de pasaportes. Llegué a la terminal B a la hora exacta que se cerraba mi vuelo, que salía de la terminal C, a quince minutos a la carrera.
Ingenuo de mí, me dije que, si el primer avión había podido salir 50 minutos tarde, este otro podía salir 5 minutos después del cierre de puertas, sabiendo que faltaba un pasajero. Pero no es así como funciona la cosa.
Llegué al embarque siete minutos exactos antes de la hora de despegue. Podía ver el avión al otro lado de los cristales, aún pegado a su finger, pero no logré convencer a ningún empleado de que me dejaran pasar. «El vuelo está cerrado, señor». «Lo siento, está cerrado». «Cerrado, caballero, vaya a la terminal de conexiones, que está en la B».
Allí me dirigí con paso derrotado, maldiciendo esa maleta maldita que había dormido el sueño de los justos en el pasillo.
Dentro del disgusto, debo decir que el personal de la aerolínea fue más que amable. Me dieron otro boarding pass para el siguiente vuelo a Taipéi, 20 horas después, y un conductor me llevó a un hotel cercano al aeropuerto, donde recibí una habitación con vistas a un palmeral y comidas gratis todo el día en cinco restaurantes.
Asumida la nueva situación, aquí he resuelto unos cuantos temas de trabajo, he cumplido con mi reto de los 100 días y ahora estoy escribiendo la Monday News, ya de noche, a falta de tres horas para que me lleven de nuevo al aeropuerto. Ni tan mal.
Por su parte, Héctor pasará la mitad de su primer día en Taipéi solo, porque yo no habré llegado. Seguro que encontrará cosas que hacer en esta ciudad fascinante donde, recientemente, se filmó La chica zurda. Es una película muy recomendable que tiene la mejor actuación de un niño que yo he visto en mi vida.

De esta peripecia aparatosa, pero nada importante, extraigo dos lecciones:
- Cada minuto de nuestra vida cuenta. Como demuestra otra película, Corre, Lola, Corre, si sales un poco antes o un poco después, todo puede cambiar. Es decir: somos hijos del azar.
- Cuando un plan A se va al garete (en mi caso, llegar esta noche a Taipéi), si te deshaces rápido del enfado, el plan B puede ser igual de interesante o incluso mejor.
Todo este día que he estado en el hotel Le Meridien me he sentido de vacaciones. Y, de hecho, he podido escribir mucho más que si hubiera estado callejeando por Taipéi. Lo dicho: ni tan mal.
Sea en forma de una maleta huérfana o de un chico mareado que se desmaya delante de ti, el azar está siempre en la ecuación de la vida. Y como no sabes adónde te va a llevar, recomiendo aplicarnos la frase del pintor Delacroix:
«Desear lo mejor, recelar lo peor y tomar lo que viniere.»
—
Taller de escritura emocional online, con Silvia Adela Kohan
Este marzo empezamos un nuevo curso de escritura online: todos los jueves de marzon de 18:30 a 21:00 H (hora de España). Conocerse más para escribir mejor, el mundo interno y las técnicas. Inscripciones y más información: silviadelakohan@gmail.com
¡Feliz semana!
Francesc